
“A lo lejos, se oye el aullido de lobos hambrientos”
Jiro Taniguchi.
Nos conocimos en la
Devedeteca. Coincidimos en el mostrador y, en un instante mágico, nos dimos
cuenta de que estábamos devolviendo dos copias diferentes de la misma película:
“THE ADDICTION” de Abel Ferrara. Nos miramos y tuve la impresión de que ya nos
habíamos encontrado antes, pero no en esta, sino en una vida anterior. Déja vu.
Paliducha como Michael Jackson y más delgada que la muerte, iba ataviada con un
elegante vestidito negro de tirantes y unas chanclas de Chanel a juego. Sí, su “look”
parecía demasiado caro y sofisticado para su edad. Pero ni siquiera el hecho de
que llevara gafas de sol a juego (también de Chanel) a las 11 de la noche me
pareció extraño: de alguna manera, así debía ser. Salimos a la calle y paseamos
juntos bajo la luna llena, bajando hacia Opera, respirando los fétidos perfumes
del verano urbanita. Fue entonces, al presentarnos, cuando oí por primera vez
su extraño y casi impronunciable nombre de resonancias medievales: Hadewijch.
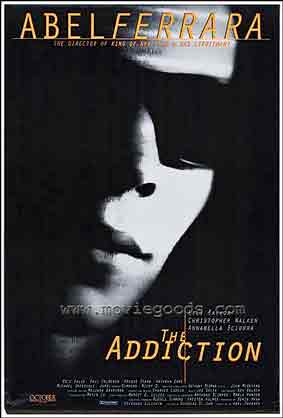
Todavía no habíamos
recorrido ni quinientos metros y nuestra conversación ya transitaba
profundidades abisales. Giraba en torno a “THE ADDICTION” y a todo lo que rodea
a la película: Religión, Filosofía, Culpa, Vampirismo, Adicción, Confesión,
Salvación... Temas bastante habituales para la mente de un hombre que, como yo,
ya tiene la edad de Cristo, pero muy ajenos a las que deberían ser las
preocupaciones de una adolescente que no aparentaba tener la edad legal para
posar desnuda en una revista erótica. Sus pornográficas chanclas negras pisaban
el empedrado de la Plaza Mayor y ella ya había intuido en mi mirada la sombra
de una angustia. “Acabo de sufrir un par de baches: me acaban de echar del
trabajo, me ha dejado mi novia, ha muerto uno de mis mejores amigos, un
incendio ha destruido mi colección de cómics... Me debato en una fuerte crisis
existencial... Estoy solo, caminando por un frágil puente que cuelga sobre el
abismo de la desesperación”, confesé, sintiéndome como una caricatura del
peor personaje de Paul Auster. Y ella contestó con una frase que me recordó a
María Zambrano: “Sin una profunda desesperación el hombre no saldría de sí”.
Le pregunté si la había leído, a Zambrano, y me respondió algo que me sonó a
puro cachondeo: “No, leo poco y no conozco ninguna de sus obras, pero fuimos
muy muy amigas, hace tiempo”.
No quise contradecir su
evidente fantasmada adolescente, pero Zambrano había muerto en 1991 y, en aquel
año de gracia, Hadewijch no debía tener más de tres o cuatro añitos. Así que le
seguí la corriente y, tras un largo silencio, decidimos sentarnos en los
escalones que bajaban hacia la calle Segovia.
--Bueno, hablemos de la
película. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ella?, pregunté.
--En realidad, todo.
Christopher Walken como burroughsiano sumo sacerdote de la nueva sangre, la
atmósfera sórdida, urbana y malsana, las melancólicas conversaciones
filosóficas entre los protagonistas, frases como “we are not sinners because we
sin, we sin because we are sinners”, el hecho de que los vampiros muerdan de
verdad a sus víctimas, como lobos locos degollando corderos humanos con sus
potentes mandíbulas...
--A mí me fascina el
pesimismo extremo de la película, su ardiente oscuridad. Es típico en la obra
de Ferrara: siempre ha mirado al hombre moderno desde una perspectiva
fatalista, atormentada... La culpa tortura hasta el límite a sus personajes:
hay poca diferencia entre el “TENIENTE CORRUPTO” interpretado por Harvey Keitel
y los vampiros de “THE ADDICTION”. La más violenta lucha entre el bien y el mal
se produce en el interior de esos personajes. ¿Sabías que el guionista de estas
películas, Nicholas St. John, es un sacerdote católico?
--Sí, pero eso para mí es lo
de menos.
--A mí, sin embargo, la
confesión, comunión y redención final de la protagonista me ha parecido un
broche perfecto. Ella renuncia a la sangre, al ego, incluso a la inmortalidad
de la carne, para alcanzar la verdadera Vida Eterna. Para salir de la Oscuridad
y entrar en la Luz. Si en “ARREBATO” hay una metafísica del cine, que eclipsa
al sexo, a las drogas y a todo lo terrenal y marca el final de los
protagonistas, que, tras ser abducidos por la cámara viven eternamente en un
limbo de celuloide, en “THE ADDICTION” se renuncia al vampirismo, a la adicción
en sí, que es el “caballo de batalla” de la película, y a todo lo demás para
descansar en Dios por los siglos de los siglos...
--Amén. Pero yo la veo de
otra forma. Por eso prefiero el personaje de Annabella Sciorra, porque no busca
nada más allá del vampirismo, no tiene afán de trascendencia. La oscuridad es
su luz del sol. Lo que la hace diferente. Lo que la mantiene viva...
--Al margen de las distintas
interpretaciones, ¿qué me dices de la sórdida fotografía en blanco y negro? Es
increíble, no sé si te has fijado, pero apenas hay grises, son blancos
cegadores y negros de ébano. Eso le da a la película un ambiente más macabro,
más extremo, más siniestro. Toda esa sangre tan oscura... Estoy seguro de que
si la película hubiera sido en color, la habrían clasificado X en Estados
Unidos. Pero bueno, al fin y al cabo, allí pasó sin pena ni gloria y en España
no llegó a estrenarse, ni en el cine ni en vídeo ni en DVD...
--Ah, ¿así que la película
es en blanco y negro? No lo sabía: yo lo veo todo en blanco y negro.
--¿Y eso? ¿Sufres alguna
clase de daltonismo? -pregunté medio en serio, creyendo que bromeaba-.
--No, no es de nacimiento...
Pero es así. Veo ébano y marfil. Nada de grises.
--Fascinante. Por cierto,
¿sabes quién es la actriz protagonista? ¿Has visto más películas suyas?
--¿Lili Taylor? No, es la
primera vez que la veo, pero mejor así. Odio ver películas con actores
demasiado conocidos, porque no me creo los personajes. Christopher Walken es
una excepción. Se diría que él es un vampiro también en la vida real.

Fue aquella conversación y
no la estilizada figura adolescente de Hadewijch (demasiado delgada para ser mi
tipo) la que me decidió a invitarla a subir a mi casa. Pero ella se negó en
redondo y sugirió, casi ordenó: “Vayamos mejor a mi casa. Es grande y
estaremos cómodos. Cojamos un taxi. Está un poco lejos...”.
No tanto: un cuarto de hora
después, estábamos en un señorial palacete de El Viso que, pese a su rancio
abolengo, parecía haber conocido tiempos mejores. Su exterior tenía un aspecto
destartalado, decadente y fantasmal y el interior se encontraba sucio y
desangelado. Tras atravesar el “hall” y recorrer un largo pasillo
plagado de puertas cerradas, entramos en una habitación alumbrada con un puñado
de cirios, de altos techos y paredes pintadas de negro en las que sólo
destacaban varias sábanas amarillentas, que parecían fantasmas cuadrados y
apendicíticos crucificados en pleno exorcismo. “Voy a por unos Bloody
Maries. Espero que te gusten. No tengo otra cosa. Ah, por cierto, si quieres
irte, hazlo ahora. Aún estás a tiempo...”, dijo Hadewijch. Pero a mí no me
sonó a advertencia real: lo interpreté como un simple guiño al filme de
Ferrara. Además, para qué engañarnos, no tenía ningunas ganas de dejar aquel
lugar que parecía pertenecer a otra época para volver solo a casa y hacerme una
paja triste entre sábanas acartonadas; por otro lado, por nada del mundo me
habría perdido la siguiente escena de la pinícula que ambos protagonizábamos.
Una pinícula en la que, aunque la dirección artística tuviera la huella
estética del mismo diablo, algo me decía que estaba escrita por Dios. Como
todo. Aproveché la breve ausencia de Hadewijch para curiosear y confirmar mis
sospechas: detrás de las sábanas había espejos, unos espejos por los que hasta
el anticuario más judío habría pagado una cifra astronómica. Sentí un pequeño
mareo. “¡Ejem!”: ella me sorprendió de pie, dando vueltas por la
estancia en penumbra, inquieto. Decidí disimular, preguntando: “¿No tienes
nada de música?” Ella sonrió: “No, adoro el silencio”. Yo enrojecí y
respondí con el título de un hit y otra pregunta: “Claro, enjoy the silence.
¿Vives sola en una casa tan grande?” Ella miró hacia abajo: “No suelo
vivir aquí. Es algo temporal. Digamos que la he tomado prestada. Pero, bueno,
ya que has decidido quedarte, pongámonos cómodos y hablemos”. Y, así, nos
recostamos a la luz de las velas, cada uno en un extremo del único mueble a la
vista: un enorme diván cuyo cuero cubierto de polvo hacía juego con las
inmensas paredes de la estancia.
Y hablamos. Hablamos durante
horas mientras bebíamos aquellos espesos y sabrosos Bloody Maries que ella
preparaba en la cocina del infierno. Yo, víctima de una rara embriaguez, seguía
a duras penas nuestra conversación, una partida de ping pong oral de alto rango
metafísico que yo perdía estrepitosamente y que, poco a poco, se iba
convirtiendo en monólogo. Un espectral y monocorde monólogo que Hadewijch me
vomitaba encima de forma dulce y aristocrática, pero implacable, mientras mis
siempre escasas ganas de poseerla se evaporaban en una nube de alcohol y
fascinación platónica. Aquella cría me estaba embrujando: cada se acercaba más,
pero su voz parecía alejarse, transformándose en un narcótico susurro cuyos
ecos, de nuevo, sonaban como a sepulcrales “samplers” de la María
Zambrano más espiritual:

“...hombre moderno es
oscilante, doble o más bien triple, con varios rostros posibles, ninguno
completo. Alguien que vive envuelto, apresado por categorías ambivalentes en
pleno equívoco: víctima y actor, perseguido y perseguidor, enamorado y
narcisista...”.
Otro Bloody Mary.
“...a ser suicidas por su
anhelo de existir. Es un tipo de hombre, que se ha dado en Europa en distintas
formas de vida; los hay poetas, filósofos, y, sobre todo, esos desconocidos,
seres desconocidos que murieron sin lograr su ser aún...”.
Otro Bloody Mary
“...larvas, conatos, seres
muertos en su crecimiento, como incapaces de soportar una de las
transformaciones que la vida exige para llegar a su fin...”.
Otro Bloody Mary.
“...muertos vivos; hombres
subterráneos cuya tarea agobiante es la de apropiarse una realidad extraña,
extrayendo de ella su propio ser, pues lo que parece ser lo trágico de la
tragedia es la falta de sujeto, de algo que quede exento y libre del destino o
de las pasiones...”.
Otro Bloody Mary.
“...la discordia de los
muertos vivos, su rencorosa presencia. Los vivientes, poetas como Baudelaire y
Rimbaud, filósofos como Kierkegaard y Nietzsche, novelistas como Dostoyevsky,
han sido atormentados infinitamente en su soledad llena de fantasmas...”.
Otro Bloody Mary.
“...la tragedia de estas
criaturas es en definitiva la falta de espacio interior...ese divorcio
deprimente entre la realidad y el sueño...la realidad única e inagotable de
estos abismos alucinatorios...”.
Otro Bloody Mary.
“...pues las estaciones en
este camino no consisten en un mero pasar por ellas, sino en cruelísimas y
sucesivas transformaciones...
Un momento, voy a buscar
algo... Ha llegado... la hora de la verdad... Ahora vuelvo...”.

Y volvió, completamente
desnuda y, aún así, más etérea que carnal: la (presunta) juventud (apenas tenía
vello púbico) y la extrema delgadez de Hadewijch se acusaban más sin el adorno
de la ropa pero, aún estando sobrio y en pleno uso de mis facultades viriles,
yo me habría visto incapaz de sentirme demasiado atraído por un cuerpo que
parecía la radiografía de un silbido. En sus manos, ¿otro Bloody Mary? No, una
bandeja de plata y dos jeringuillas. ¿O era una? Dado mi avanzado estado de
embriaguez, nunca llegué a saberlo. Sólo sé que, en última instancia, ella sólo
usó una. Me desnudó despacio, con singular maestría para su (aparente) edad, y
luego me agarró el brazo derecho con una de sus esqueléticas manitas y con la
otra clavó la aguja en mi pobre vena, bombeando lentamente hasta que la jeringa
estuvo llena de sangre y... la retiró, la levantó poco a poco... y se la
inyectó rápidamente, sin poder ya disimular su sed mortal. Acto seguido, cayó
en el diván como un saco de huesos de adamantium. Su hermoso rostro reflejaba
un éxtasis que recordaba al del opiómano saciado. Susurró:
“...el gesto es el del
amor... ofrece su alma, casi su cuerpo; parece que quiere ser devorado...”.
Me desvanecí, tal vez
soñé... pasaron minutos, horas o segundos hasta que yo, por fin, pude
contestar, en un balbuceo alcohólico, con cierto poema medieval que no
recordaba haber leído nunca... mas me salió directo del alma: “aqueeel amor
tan derrrecho / y querrrencias tan ex-extrañas / ssssin temorrr / del ave que
rrrompe el pecho / y da a comerrr sus entrañas / p-por amorrrr”. Dicho
esto, eché mi cabeza hacia atrás y Hadewijch saltó sobre mí para agarrarme con
fuerza sobrehumana y morderme el cuello salvajemente, abriéndome la yugular y
mamando la sangre que brotaba a borbotones. Y yo sentí el Tormento y sentí el
Éxtasis. Supe a lo que se refería Blake en “EL MATRIMONIO ENTRE EL CIELO Y EL
INFIERNO”. Y fui completamente feliz y profundamente desgraciado. Y entonces
vino la Oscuridad.

A la mañana siguiente.
Me desperté con un fuerte
dolor de cuello, de cabeza y de alma. La herida, la resaca y el remordimiento
me volvían loco. Hadewijch había desaparecido, los cirios se habían consumido
por completo y ya sólo quedaba escapar. Huir de aquella casa, del escenario de
los hechos: de mí mismo no podía y, mucho menos, de Dios. Recorrí el largo
pasillo de puertas cerradas y salí a la calle como alma que lleva el diablo.
Tambaleándome, decidí ir andando: el metro, lleno de curiosas miradas anónimas,
me parecía un lugar dantesco. Pero la sangre, mi aspecto desaliñado y
sanguinolento de pecador de la pradera o, mejor, de víctima del conde Brácula,
hacían que la gente sana que caminaba, tal vez rumbo al trabajo, por las calles
me mirara con chispas acusadoras en sus vulgares ojuelos. Paré un taxi y le
dije al chofer que me llevara a la dirección donde se asentaba mi domicilio
particular; atribuí la herida de mi cuello a un Pastor Alemán para evitar unas
preguntas que, aún así, se sucedieron. “¿Seguro que está usted bien? ¿De
verdad no prefiere que le lleve a urgencias a que le pongan la antitetánica?”

“Sí. No”. En casa cerré todas las
persianas y dormí varias horas más. Me levanté y me miré al espejo: la herida
del mordisco tenía un aspecto espantoso. Le eché alcohol y salió humo blanco.
¡Aaaargh! El cuello me latía como un corazón sin freno ni marcha atrás. (“Esto
en las películas lo hacen con una prótesis de goma color carne rellena de una
cámara a la que le aplican aire desde una pera”, pensé, medio delirando, al
recordar el “making of” de cierta película de zombies). Pero esto era
real y, como había sido producto de una extraña seducción, al mismo tiempo me
arrepentía y me excitaba la idea de haberlo hecho. Me enrollé una gasa
alrededor del cuello, me hice un desganado, dolorido y anémico pajón castellano
y me quedé frito sobre la cama desecha.
Volví en mí de noche, presa
de un apetito voraz, doloroso, que me hacía gritar y sisear de hambre,
retorcerme por el suelo y darme cabezazos contra la pared.
¡Aaaaaaaaaaarggggggh! Sudor helado que brotaba de las entrañas de mi alma y me
abrasaba la piel. Me di una ducha fría y, al mirarme en el espejo para ver la
pinta de mi herida que había dejado de sangrar pero aún quemaba lo suyo, caí en
la cuenta de que no me reflejaba. “¡Joder, qué mierda!”, exclamé, y de
pura rabia rompí el espejo arrojándole el vaso de los cepillos de dientes. Fui
a la cocina, cogí un cuchillo pequeño con mango de madera y filo de sierra, me
lo metí en el bolsillo y, como un auténtico juramentado, me eché a la calle.
Anduve dando vueltas como un
loco durante media hora, hasta que, en un oscuro y solitario callejón del
Madrid de los Austrias, atisbé un perruco dormitando en una esquina. Me
abalancé sobre él y lo acuchillé varias veces, pero, lejos de morir, el chucho
me mordió en la mano y salió renqueando rumbo a calle Mayor. Salté de nuevo
sobre él y le volví a clavar el cuchillo, esta vez con más saña, en la
garganta, una y otra vez y otra y otra y otra y otra y otra. No sé cuántas “mojadas”
le metí, pero llegó un momento que el bicho apenas se movía y pude beber
tranquilamente la sangre que manaba a borbotones de sus heridas. Fue en vano,
como beber agua del mar para un deshidratado o inyectarse metadona para un
heroinómano, más o menos: aunque ya no quemaba tanto, la Sed seguía dominando
mi alma y, cuando me recuperé del breve piscolabis, me di cuenta de tres cosas:
tenía la boca llena de pelos, necesitaba sangre humana con urgencia y veía todo
en blanco y negro.
Una vez acostumbrado a mi
daltonismo extremo, me acerqué a una farmacia de guardia a comprar una
jeringuilla desechable. El farmacéutico me la vendió a regañadientes, mirándome
de arriba a abajo tras la reja blanca. Luego, repté bajo los arcos de la plaza
de Santa Cruz, donde siempre hay mendigos durmiendo a la intemperie. Uno de
ellos tenía su brazo peludo fuera del saco, al aire, sin manga. Perfecto. Le
apliqué la jeringuilla y le saqué sangre con sutileza de mosquito, para que no
se despertara. Pero me vio el que dormía a su lado y dio un grito de horror. “¡Argh!
¡Oiga! ¿Qué hace usted?” Saqué la jeringuilla a medio llenar del brazo del
“homeless” que ya se empezaba a despertar de su letargo alcohólico y salí por
patas. Entré rápidamente en mi portal y cerré con fuerza: ¡blam!. Allí mismo,
en las escaleras, me inyecté la sangre robada en una vena del brazo izquierdo y
caí en un ligero trance pseudonarcótico. Luego subí a casa y me masturbé
malamente, entre pinchazos de lujuria animal.

Más sueño.
Me desperté al atardecer,
vomité algo de sangre y volví a sentir el mono recorriendo mi cuerpo como una
descarga de un millón de vatios. Necesitaba más y... mejor. Salí a la calle
poseído por mil demonios y tuve la suerte de encontrar un suculento bocado casi
a las puertas de mi casa. Era una niña de unos siete años. Iba sola, con sus
coletas, sus calcetines blancos, su uniforme escolar y su mochilita a la
espalda. Estaba llamando al portal de ¿su casa? ¿su profesora particular? Daba
igual. No concebía una presa más fácil. Le dije que viniera conmigo, que su
mamá me había enviado a recogerla. Ella se olió algo raro, se resistió, empezó
a llorar, pero la arrastré a la fuerza hasta mi portal, una manzana más allá,
gritando frases de padre para anestesiar las sospechas de los peatones. La metí
en mi portal y, cuando apenas se había cerrado la puerta, sin poder soportar
más la Sed, mordí con gula el tierno cuello de la pequeña (arrancando, masticando
y tragando un buen trozo de carne) y bebí la deliciosa sangre que salía de él;
literalmente, me corrí de gusto, manchando mis calzoncillos con un medallón de
semen rojo que se filtró hasta mis vaqueros. Tras exprimir a fondo a la pequeña
presa, oí una puerta que se cerraba y un vecino bajando las escaleras. Con
rapidez criminal, metí el cuerpo inerte de la niña en el contenedor de mi
edificio. Sólo había un par de bolsas de basura al fondo, así que cupo bien.
Subí a mi casa y, tras caer en un corto letargo de bestia saciada, sentí un
latigazo de horror blanco: ¿y si alguien que fuera a depositar una bolsa de
basura encontraba el cadáver y llamaba a la policía? Bajé las escaleras de tres
en tres y el corazón me dio un vuelco cuando llegué al portal. El contenedor
estaba abierto. Miré dentro y sólo vi las dos bolsas de basura. Sentí cierto
alivio: si alguien hubiera encontrado el cadáver infantil, no lo habría tocado,
habría llamado a la policía y la casa estaría llena de maderos. Pero, ¿y el
cuerpo? Entonces comprendí. Como un flash, vino a mi mente la (muy probable)
imagen de una niña-vampira saltando al cuello de su madre, de su abuelita o de
su hermano pequeño.

Tres meses después.
La situación era
insostenible. Ya había roto todos los espejos, tirado los ajos por la ventana y
abandonado la idea de buscar un nuevo trabajo, ante la imposibilidad de salir a
la calle durante el día. También tuve que dejar mi apartamento: la policía
investigaba varias agresiones sangrientas denunciadas por vecinos insomnes en
las últimas noches. Adolescentes, mendigos, niñas, mujeres de mediana edad...
No todos los ataques eran obra mía, así que ya no había duda: algunas de mis
víctimas se habían transformado, a su vez, en yonquis hemoglobínicos y también
salían de caza al caer el sol. El vampirismo se extendía como un virus por el
Madrid de los Austrias.
Así que ahora vivo en El
Viso con Hadewijch, la adolescente de 200 años que me convirtió en lo que soy,
un monstruo sin alma que, según me comentó hace poco, se chutó toda la sangre
del cadáver de su amiga María Zambrano (“nunca quise morderle en vida, pero
un día se murió... y yo llevaba días sin probar bocado... así que, agarré una
jeringa y... la dejé seca”, se justificó ella; y aún añadió: “no debí
hacerlo. Cuando bebes la sangre de un recién fallecido de muerte natural, éste
no resucita, pero tú puedes absorber parte de su esencia: por eso a veces,
sobre todo cuando mezclo sangre con alcohol, me sale alguna frase suya... En mi
caso, aún mola, porque María era un espíritu privilegiado. Pero un amigo mío
vampirizó a un gato muerto y ahora maúlla cada vez que se pilla un colocón”).
Qué irónico es el Destino:
nunca había soñado con vivir en mi barrio favorito con una “hermana de
sangre” de María Zambrano, pero, ahora que puedo, no lo disfruto. Sólo me
importa atiborrarme de glóbulos rojos. La Sed, la Adicción, me consumen. Cada
vez me exigen más y más, con sus zarpazos de dolor negro. He perdido 15 kilos.
Ni como, ni bebo, ni follo, ni me masturbo... Este Vicio ha acabado con mi vida
(sexual). Soy un asceta de la sangre. Sólo caigo roto al alba, me quedo k.o. en
el salón, entre paredes negras y cirios apagados. Durmiendo en un sueño sin
sueños. La noche es pesadilla en “black and white”. Y el día... fundido
en negro. Y así será siempre: no hay muerte, ni futuro, ni pasado para los
hijos de Nosferatu. Ya, ya he probado el suicido: ahorcamiento, corte de venas,
salto por la ventana, asfixia... Nada me hiere. Ni siquiera me queda la
esperanza de que algún cazavampiros me atraviese con una estaca: eso sólo pasa
en las películas y, además, Hadewijch me protege cual demonio de la guarda,
amarga compañía, no me deja solo ni de noche ni de día.
Este es el cruel sino que me
ha reservado Lucifer: ser un patético esclavo mi propio Vicio. Pero esta
Adicción ha hecho brotar en mí, como un insólito efecto secundario, otro tipo
de necesidad, un hambre interior que me arrastra al Otro Lado, aunque su brillo
me llene de dolor. Es una luz que me llama a grito pelado, que me deja sordo
con destellos estelares y me ciega con cantos celestiales. Algo más fuerte que
mi infierno interior pero, al mismo tiempo, producto de él, me reclama con un
magnetismo sobrehumano. Debo saber que es, ir hacia ello, para bien o para mal.
No, no puedo hacer otra cosa...

Ayer Hadewijch, que acababa
de llegar con una nueva presa (un niño de unos diez años), me sorprendió
llorando, de rodillas y de cara a la pared negra. Me miró profundamente y
pareció (sólo pareció) comprender, repitiendo una frase ya pronunciada meses
atrás, como si fuese una psicofonía de ultratumba: “no temas, son las
transformaciones que la vida exige para llegar a su Fin”. Y desapareció hacia
sus aposentos a darse su tradicional baño de sangre infantil fresca y sabrosa.
Hoy, por última vez, me echo
a la calle... Pero esta vez no busco sangre, sino el Sancta Sanctorum más
cercano, tras arrancar la pata de madera de una silla de la cocina y usarla
para atravesar el corazón de Hadewijch. A los cinco minutos de tensa deriva,
encuentro una iglesia que, por supuesto, está cerrada: es de noche. (Ya siempre
es de noche. Noche oscura del cuerpo y del alma). Con mi fuerza sobrehumana,
con mi rabia de vampiro desesperado, echo los portones abajo a puñetazo limpio,
me aproximo al altar y allí, ante los ojos de Cristo Crucificado (que se me
clavan como puñales), asalto la Caja Sagrada, cojo un puñado de ostias (que
llenan mis manos de negras quemaduras) y me las meto en la boca. Aunque mis
dientes se astillan, mi paladar se abre y mi lengua se deshace, las mastico y
las trago, sintiendo un bolo de llamas descendiendo despacio hacia mi estómago.
Para bajarlas mejor, y a falta de Cáliz, me acerco a la pila más próxima y,
hundiendo mi cabeza en ella, me bebo a grandes tragos todo el agua bendita. Mi
cuerpo maldito no lo soporta y estalla en mil pedazos, esparciéndose por toda
la Iglesia. ¡Kaaaaaa-choooooofff!

Pero ni eso me mata.
Estoy destrozado, pero sigo vivo:
un intestino cuelga del altar, un ojo reposa en un confesionario, medio meñique
adorna un banco de madera, la punta de la nariz está pegada a un pie de Cristo
Crucificado... Ahora compruebo en propia carne hasta qué punto es cierta y
desesperante la cacareada inmortalidad del vampiro. Cada uno de mis fragmentos
desmembrados palpita de ascopena, tiene conciencia de mi (infra)ser, de mi
horror y de mi agonía... y lo sufre en silencio... La Tortura, el Infierno dura
un millón de Eternidades...
Hasta que el Buen Dios lanza
sobre la Iglesia la letal y purificadora luz del amanecer que, como un festival
de rayos láser sagrados, penetra a través de las multicolores vidrieras en el
Templo y aniquila mi cuerpo (o lo que queda de él), lo volatiliza, convirtiéndolo
en humo sagrado que se expande hasta fundirse con el divino Infinito. Liberado
de la carga de la carne, transmutada la Adicción en puro Espíritu, ya no soy
Yo, pero estoy en Todo. Y, al fin, no tengo boca, pero debería gritar: “¡No...
he... visto... la... Luz! ¡Soy... la... Luz!”
*Otras mutaciones oníricas: www.dildodrome.com/.
*El correo del vampiro: dildodecongost@hotmail.com.
merrie
melodies: Satoh Kohji
